(Universidad Alberto Hurtado, Chile - Departamento de Arte)
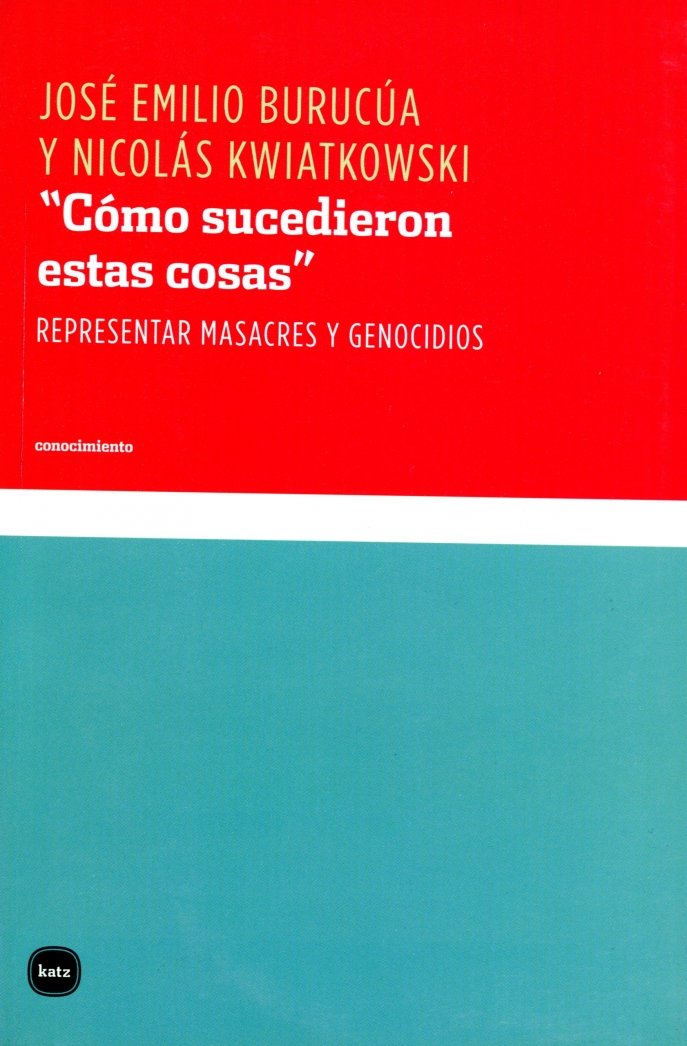
José Emilio Burucúa, Nicolás Kwiatkowski, “Cómo sucedieron estas cosas”. Representar masacres y genocidios, Buenos Aires, Katz, 2014.
La frase que da nombre al tercer libro escrito en coautoría por José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski – “cómo sucedieron estas cosas” – y que sirve de comienzo en el epígrafe del mismo, la pronuncia Horacio al final de Hamlet. Aunque esta frase no es retomada por los autores y los hechos de sangre presenciados por Horacio no entran en las categorías de masacre o genocidio, ese momento final contiene, en ciernes, muchas de las preguntas y problemas que atraviesan este estudio sobre su representación. Cuando todas las muertes ya se han desencadenado y yacen en el escenario cuatro cadáveres, Horacio, un testigo privilegiado a quien Hamlet acaba de pedir que no se suicide para que pueda relatar los hechos ocurridos, promete contar “en verdad” “cómo sucedieron estas cosas” a los recién llegados y “al mundo que aún no sabe”. Antes de comenzar su narración, Horacio exige, sin embargo, que los cadáveres sean exhibidos públicamente sobre un alto tablado. El cuerpo de Hamlet es expuesto, los soldados lanzan un estruendo de disparos al aire y la obra termina sin que hayamos escuchado o leído el relato de Horacio.
Esa narración que Shakespeare no escribe da inicio, entonces, a “Cómo sucedieron estas cosas”, una investigación sobre la forma en que se ha relatado y representado lo que parecía, por la magnitud de lo acontecido, inenarrable e irrepresentable. En el prólogo, esta dificultad de dar con las palabras y las imágenes que permitan representar una masacre o un genocidio es abordada, en un primer momento, a través de la discusión y la definición de las nociones fundamentales de la pesquisa. Esta empresa se prolonga en el primer anexo del libro, un vocabulario que delimita los significados de las palabras que describen los acontecimientos y los actores involucrados en masacres y genocidios, alejándolas de su uso banalizado. La presencia de este apéndice es una suerte de invitación al lector a continuar pensando otros hechos y objetos (estéticos o no) a partir de estas palabras y de las discusiones que su definición ha suscitado y que el mismo libro expone.
Si la radicalidad y singularidad del crimen cometido contra cientos de miles de armenios por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923 y de judíos y gitanos por el régimen nazi convenció, hacia 1944, a Raphael Lemkin de la necesidad de crear la noción de “genocidio” para nombrar este crimen, la misma excepcionalidad de los hechos ocurridos condujo a otros a defender su carácter de innombrable e irrepresentable. Estas dos posturas opuestas, que recuerdan la contraposición, al final de Hamlet, entre la abierta exposición de los cadáveres y la posibilidad, para siempre en suspenso, de una narración “en verdad” de la tragedia, constituyen, junto a las definiciones de las palabras utilizadas, el primer nudo teórico que abordan los autores en torno a la dificultad y los límites de la representación del horror de las masacres históricas y de los genocidios, un debate que, en el caso del Holocausto, ha sido reabierto recientemente por la película El hijo de Saúl, dirigida por László Nemes (2015).
En el libro, la inadecuación de los marcos retóricos, estéticos y éticos para narrar, describir y pensar estos asesinatos masivos, la sensación de que no tienen paralelo y la convicción de que ellos no pueden o no deben ser representados se explican como consecuencia no sólo de su carácter excepcional, sino porque, por más que a posteriori se hayan identificado sus causas y sus responsables, las posibilidades de explicación mientras estos hechos ocurrían eran reducidas y las cadenas de causalidades aparecían rotas por su desmesura. Esa misma desmesura y el quiebre de la continuidad histórica habría provocado, sin embargo, “un hiato que preserva a las víctimas de cualquier mancha moral e implica, simultáneamente, la culpa irremediable del perpetrador” (p. 33). Más allá de las consecuencias éticas que plantea la aceptación de la inocencia radical de las víctimas, en “Cómo sucedieron estas cosas” este es un argumento esgrimido en defensa de la posibilidad de representación, análisis y estudio de las masacres y genocidios contra quienes abogan por su imposibilidad o inadecuación fáctica y moral, en el entendido que de ella podría derivarse, voluntaria o involuntariamente, la justificación de los hechos ocurridos.
Queda entonces abierto el segundo nudo teórico y principal objetivo del libro, la indagación de las imágenes y narraciones concernientes a masacres y genocidios, de sus similitudes y regularidades y la delimitación, a partir de ellas, de cuatro fórmulas de representación utilizadas en Occidente. Un corpus extenso de relatos e imágenes delinea la emergencia, la pervivencia, las transformaciones y las esporádicas desapariciones de cada una de las fórmulas, “conjuntos de dispositivos culturales que han sido conformados históricamente y [que], al mismo tiempo, gozan de cierta estabilidad, de modo que son fácilmente reconocibles por el lector y el espectador” (p. 46).
El conjunto de documentos incluido en el libro invita a recorrer distancias temporales enormes (desde el siglo VII a.C a nuestro tiempo), culturas diversas y materialidades radicalmente distintas (relatos históricos, biográficos, novelas, películas, documentales, fotografías, pinturas, comics, esculturas, grabados, ilustraciones de libros y, en el último apéndice, algunas de las representaciones musicales de masacres en el siglo XX). Lejos de buscar exhaustividad, el análisis formal y epistemológico de las imágenes visuales y literarias que integran el libro es una invitación al lector a continuar observando los documentos presentados y a buscar e intercalar otras eventuales imágenes que extiendan y problematicen las cuatro fórmulas de representación propuestas en el libro: la cinegética, una fórmula encontrada ya en relatos de la Antigüedad, en la que las víctimas de masacres son homologadas a las presas de una escena de caza; la del martirio colectivo, que aparece durante Edad Media y a la que se sumará, más tarde, a partir del siglo XVI, la escena infernal. Durante el siglo XX, Burucúa y Kwiatkowski identificaron el surgimiento de una nueva fórmula construida a partir de la presencia de siluetas, máscaras, fantasmas y sombras que conviven y suplantan a los individuos.
El estudio de estas fórmulas busca crear, frente al horror de los acontecimientos a los que ellas aluden, un espacio de pensamiento o Denkraum, un concepto que Aby Warburg había desarrollado para describir el establecimiento de una distancia entre los hechos traumáticos y quien los relata o procura explicarlos. Si bien esa distancia no soluciona, en los casos analizados en el libro, el problema de los límites de su representación, introduce la posibilidad de enfrentarlos, “evita el riesgo de la parálisis, del silencio y la renuncia a todo esclarecimiento” (p. 211). Aunque las imágenes con las que han sido representados los horrores de la historia no expliquen su sinsentido, el estudio de ellas puede dar “claves sobre la verdad de lo acontecido en el pasado y las relaciones de dominación que, exacerbadas al máximo, llevaron a una disparidad tal que hizo pensable el exterminio de un grupo como algo necesario e incluso deseable” (p. 11). Permite, en muchos casos, además, examinar los recursos simbólicos de los perpetradores, pues las fórmulas pudieron haber sido utilizadas por ellos antes que sus víctimas las convirtieran en instrumentos para recordar y entender lo sucedido.
“Cómo sucedieron estas cosas” reúne, en un último apartado, todas las imágenes visuales analizadas conforme las cuatro fórmulas descritas en sus páginas, una presentación que recuerda los paneles que Warburg dispuso en su biblioteca para trazar un recorrido por las distintas fórmulas de pathos (Pathosformeln), una noción que, tal como señalan los mismos autores, contribuyó a la definición del concepto de “fórmula de representación”. Las imágenes son pequeñas, en blanco y negro, y a pesar de estar numeradas no refieren inmediatamente la información sobre su origen, que debemos buscar en el listado incluido en las páginas que las anteceden. Aunque las imágenes siguen el orden en el que son mencionadas, el texto no registra los números que las identifican en los “paneles” y en el listado. No hay, tampoco, un índice analítico. Así, cada vez que desea buscar en los “paneles” o en el texto una imagen o su análisis, el lector se ve de alguna manera u otra impelido a recorrer las imágenes de los “paneles”, su nómina o las páginas del libro para encontrar la imagen, la información o el análisis requerido y tal vez acabe buscando su imagen también en la web para tener una mejor idea de ella.
Acaso la demora que implican estas operaciones de búsqueda sea una última estrategia desplegada por el libro y no solamente una cuestión de necesaria economía. A través de ella le damos, a cada una de las imágenes o al menos a algunas, el tiempo necesario para que se desplieguen y permanezcan en nuestra memoria. Construimos una imagen mental a partir de elementos que la vinculan con la fórmula de representación y también de aquellos que la distinguen. Confrontamos, luego, esa descripción a la pequeña fotografía en grises del panel y luego, quizás, podamos encontrarla en una mejor definición o a un mayor tamaño y ver entonces esos u otros detalles invisibles en la reproducción del libro.
En el epílogo, el texto vuelve sobre una reflexión ya esbozada en el prólogo y que se relaciona con las operaciones de demora, intencionales o casuales, que describíamos. Si antes se había advertido al lector sobre el peligro del anestesiamiento que produce la repetida exhibición de una imagen o de imágenes similares y se apelaba al Denkraum como una línea interpretativa distinta para alcanzar la necesaria distancia que permite enfrentarse al horror y sus imágenes, la coda de “Cómo sucedieron estas cosas” aborda el riesgo que conlleva la generalización contenida en el concepto de fórmula de representación, que “puede reproducir sin que caigamos en la cuenta de ello, la uniformidad que el perpetrador impuso a las víctimas con el objeto de transformarlas en un colectivo indiferenciado” (p. 211). Para evitar que esto ocurra, los autores vuelven explícita la estrategia de análisis utilizada en gran parte de las imágenes analizadas en el libro. “El modo de impedir esta distorsión monstruosa consiste en balancear, cada vez que sea posible, el empleo de categorías globales con las búsquedas sobre las personas concretas, sus dolores y sus destinos” (p. 212) para liberarlos de la uniformidad que tanto el perpetrador como mucha veces la historia imponen a la víctima. Quizás porque en esta sección el eje discursivo no es la adscripción de las imágenes alusivas a masacres y genocidios a las fórmulas de representación, sino la posibilidad de nombrar a los individuos que en ellas aparecen representados y reconstruir, al menos en parte, sus emociones y vidas afectivas, las tres fotografías analizadas no se presentan en un formato reducido, sino que se despliegan a un tamaño mucho mayor, en las últimas páginas del libro.
Más allá del aporte que “Cómo sucedieron estas cosas” implica para la comprensión profunda y al mismo tiempo abierta de las metáforas y formas a través de las que han sido aludidos y representados en la larga historia de Occidente las masacres y los genocidios, el libro tiene un espesor metodológico y una consecuencia ética que no quisiera dejar de mencionar. En tiempos en que la espectacularidad que las imágenes nos ofrecen parece ser más importante que las verdades que nos pueden comunicar, este libro recuerda que aunque ellas no nos sirvan, como hubiera querido Hamlet, para capturar la consciencia de los perpetradores, pueden, eventualmente, capturar la de los espectadores y lectores.









