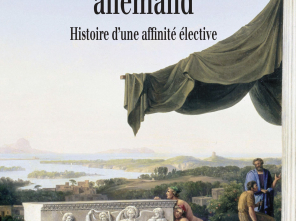(Université Complutense de Madrid - Département de sociologie)
Consideraciones historiográficas sobre el libro Le Mythe de la transition pacifique en Espagne, de Sophie Baby
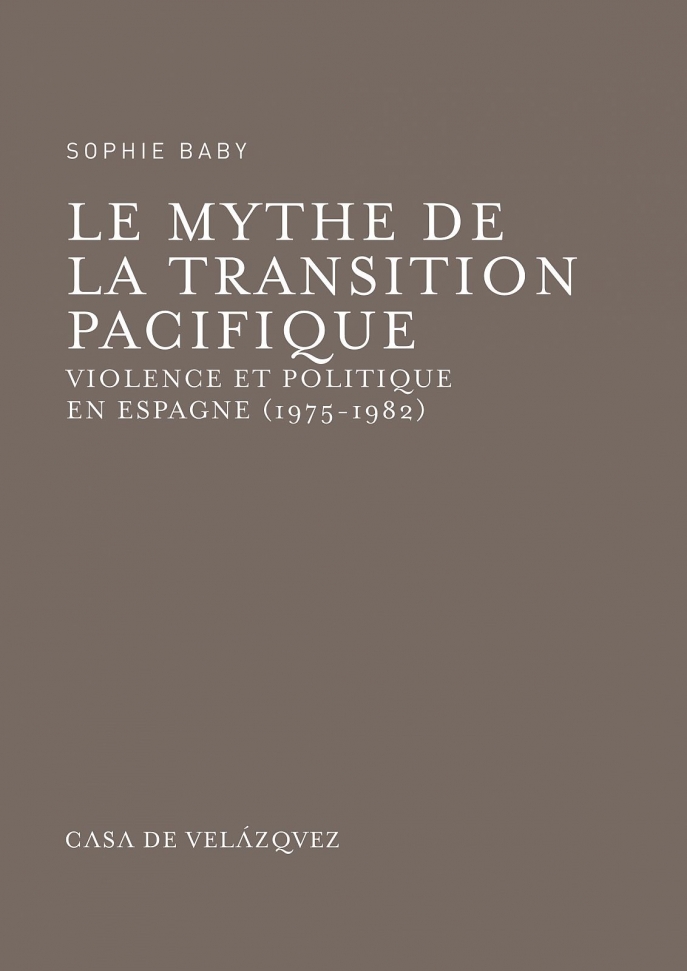
Plus que la réalité d’une violence marginale, c’est la volonté de la rendre marginale qui domine les représentations de la période. Ce qui est exalté, ce n’est pas tant la vérité des faits que la volonté affichée de paix.
Sophie Baby
Nosotros hemos sido en el campo de la edición una especie de guerrilleros prematuros, porque la verdadera guerra civil histórica –porque va a ser una verdadera guerra civil- todavía no ha comenzado.
José Martínez Guerricabeitia, fundador de la Editorial Ruedo Ibérico, 1975
Cuestionando la visión canónica de la Transición
De los muchos temas que azotan a la historiografía española, ninguno tan actual –tan rabiosamente actual, diremos- como la ‘Transición política’. De ella se ha escrito, en numerosas ocasiones, para forjar un tipo de discurso histórico centrado en la promoción y la puesta en valor de las élites políticas que protagonizaron tan convulso periodo. Semejante diagnóstico no dista en exceso de la versión oficial promovida por el discurso político.
La interpretación canónica del periodo, forjada por la transitología, parte de un esquema centrado en las modalidades políticas y jurídicas del cambio social, así como en las opciones estratégicas de los agentes o en la evolución del marco jurídico del régimen1, dejando al margen, por razones en parte analíticas, el estudio de aquellos condicionantes ligados a los procesos y las estructuras de larga duración2. De ese modo, aunque sea posible entablar diferentes lecturas en torno al papel desempeñado por los actores, el hecho es que todas ellas tienden a interpretar la Transición como el paradigma de una operación fundamentalmente política, en la cual la llegada del sistema democrático se produce como resultado de una negociación política entre las élites del régimen (ellas mismas divididas) y las fuerzas de la oposición democrática3.
Obviamente, tales discursos no agotan por entero la riqueza de perspectivas que ha suscitado este periodo; es más, estos últimos han entrado en una clara situación de retroceso, motivada no sólo por la aparición de nuevas e interesantes investigaciones4, sino también por el creciente interés que ha suscitado la aparición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Esta, al tratar de rehabilitar la memoria de los vencidos durante la Guerra Civil, ha suscitado un cuestionamiento interesante del modelo de reconciliación nacional promovido por las élites políticas (tanto de izquierda como de derecha) desde 1978.
En otras palabras, la imagen que nos ha sido transmitida de la Transición está cuestionándose por momentos. Sin embargo, esto es así hasta cierto punto, ya que buena parte de los atributos que definen la versión hegemónica del pasado inmediato siguen funcionando en el plano del discurso político. Tanto es así que, en los momentos de crisis, no es raro escuchar voces que apelen a ‘recuperar el espíritu de la Transición’, en la medida en que tal periodo, guste o no, sigue identificándose -cada vez menos- con una etapa donde la reconciliación y la voluntad de diálogo constituyeron los requisitos para conjurar todos los males que atravesaba el país. Así, a pesar de su desgaste, lo cierto es que la Transición aparece en el imaginario colectivo como un ejemplo a imitar, capaz de superar las complicaciones internas y de congregar a su alrededor las más diversas y variopintas posiciones, incluidas claro está las de los partidos políticos (PSOE, PCE) que por su propio pasado republicano bien pudieran haber declarado su animadversión hacia los supuestos sobre los cuales se edificó el pacto constitucional.
En ese sentido, la Transición se reviste bajo un epíteto positivo, en el cual no sólo se contempla la fundación de nuevas y diferentes instituciones sino también el desarrollo de una cultura política basada en el consenso y en la idea de la reconciliación nacional. El objetivo era claro: se trataba de promover un tipo de subjetivación política acorde con las finalidades de pacificación social que exigía un contexto como ése. Tanto más cuanto la experiencia política del pasado estaba desprovista de un modelo democrático al cual referirse. En efecto, en la época de los años setenta, la memoria de la II República era todavía una suerte de anatema, una época donde los conflictos y la exaltación ‘irresponsable’ de las diferencias habían llevado, de manera irremediable, a la Guerra civil y, posteriormente, a la dictadura. Desde este punto de vista, la II República no constituía un referente propiamente dicho, sino más bien un contra-modelo, lo que sin duda lo invalidaba para suscitar un tipo de legitimidad histórica que pudiera servir de base para edificar el ethos político de la Transición, capaz de romper con la dictadura, pero también con la memoria de un tiempo en el que la política rebasaba el cerco parlamentario y reactivaba el motor del conflicto y de la división. Decir esto no es un asunto baladí, ya que muestra hasta qué punto el rechazo de ambas experiencias forma parte del consenso básico sobre el cual se asienta la clase política española. Una clase, por lo demás, cuya legitimidad política requería la creación de una identidad colectiva que fuera capaz de concitar el mayor grado de aceptación posible; se entiende entonces el rechazo más o menos generalizado a la hora de justificar discurso alguno (político o historiográfico) en la memoria de la violencia política, ya se tratase de aquella cometida por la represión franquista,o de aquella otra que tuvo lugar en la época de la II República. Es decir, lo que se reclamaba era un pacto constitucional del que se hubiera desterrado la memoria de la violencia pasada, dado que la simple rememoración de la misma podría ocasionar fuertes desestabilizaciones políticas de cara al desarrollo del nuevo proceso constituyente.
Considerada en ese sentido, la identidad política promovida por la “Transición” mantiene una relación directa con la correlación de fuerzas del momento, pero también con la cultura política que había sido legada por el último franquismo, sobre todo en lo que se refiere a sus aspectos reformistas5.
En ese clima es donde se va gestando el desarrollo de las sucesivas reformas: un clima, como es lógico, del que no está enteramente excluida la oposición democrática, pero con respecto al cual las élites del régimen mantuvieron un papel hegemónico, si no como agentes exclusivos del cambio, al menos sí como actores privilegiados del mismo, lo cual servía al propio régimen (o, mejor dicho, a sus valores, su cultura y sus élites) como un mecanismo para extraer un plus de legitimidad añadido, en el sentido de presentarse ante la opinión pública (nacional e internacional) no sólo como régimen “de orden”, capaz de propiciar las condiciones necesarias para el crecimiento económico, sino también como un poder de talante dialogante, dispuesto a desarrollar políticas aperturistas orientadas a promover la llamada ‘reconciliación nacional’. Eso sí, sin plantear ningún tipo de reconocimiento o de reparación alguna hacia los exiliados y las víctimas que la etapa franquista había generado a lo largo de su existencia6.
Todo ello queda en un punto ciego, al igual que ocurre con la violencia política y el discurrir de las movilizaciones colectivas (asambleas y luchas en las fábricas, motines en las calles, vida asociativa en los barrios, etc.) que tuvieron lugar en el trascurso de los años setenta7. El libro que analizamos en esta reseña, en parte, recoge algunas cuestiones relacionadas con estos temas. En concreto, se ciñe a un objeto no tomado en consideración, el de la violencia política, a fin de ver cómo el análisis de la misma puede permitirnos replantear las bases sobre las cuales se ha edificado el relato oficial de la Transición. Para entender esto hay que tener en cuenta la extensión y el influjo de la violencia, máxime cuando la versión oficial de la misma insiste con tanta energía en la imagen de una transición pacífica y modélica, en la cual la sola (y honesta) voluntad de los actores políticos podría explicar por sí solo el cambio de régimen8.
En este sentido son raros los trabajos que nos hablan directamente de la violencia; de hecho, su mera evocación suscita ya una cierta reticencia por parte de la clase política y el establishment universitario. Es algo que, a juicio de Sophie Baby, no muchos investigadores han tratado de indagar, y cuando así lo han hecho, resulta que lo tratan ciñéndose a los aspectos más espectaculares y sensacionalistas de la violencia, lo que sin embargo no les exime en su función de reforzar indirectamente el mito, al focalizar el fenómeno de la violencia en el plano de la excepcionalidad y de la mera reprimenda moral.
Prueba de ello, nos dice, es la escasa profundidad analítica que ha dominado este tipo de investigaciones: en la mayor parte de los casos se trataban de estudios centrados en acontecimientos o en fenómenos fuertemente localizados: el intento de golpe de Estado por parte de cierto sector militar (el 23-F), el terrorismo separatista vasco, la matanza de Atocha o los trágicos sucesos de Vitoria en marzo de 1976. En todos ellos, sin embargo, se adivinaba el mismo tono que en el campo político: se trataba de condenar y reprobar el uso de la violencia, para lo cual se mostraba no sólo la excepcionalidad del fenómeno estudiado sino también el carácter incontrolado, cuando no patológico, de los actores que cometían este tipo de prácticas.
En otras palabras, el discurso político parecía impregnar la retórica argumentativa de los trabajos consagrados al tema, siendo difícil encontrar alguna investigación que tratase de objetivar el fenómeno de la violencia (política) más allá del insulto o la reprobación moral9. Lo que faltaba, pues, era la constitución de un campo de análisis donde la violencia política fuese objetivada según los parámetros y las herramientas procedentes de las Ciencias Sociales.
Sin embargo, esta demanda no ha sido fácilmente asumible, sobre todo en un contexto (1980-2000) en el que, a los ojos de las esferas políticas y académicas, toda reflexión acerca de la violencia era sospechosa de legitimar su ejercicio o de intimar con aquellos que la practicaban. Tanto más cuanto el discurso oficial de la ‘Transición democrática’ había centrado su ámbito de interés en la voluntad de consenso entre las élites del régimen y los dirigentes de la oposición democrática. En ese sentido, la violencia política y el conjunto de prácticas que no encajaban en los repertorios de acción política de la tradición liberal, quedaban fuera del ámbito de análisis del discurso oficial, minimizando así su presencia y el papel que tales acciones pudieron ejercer en el conjunto de la dinámica interna del periodo transicional.
Ahora bien, llegados a este punto cabe retomar las preguntas que dan pie a este libro: ¿Es cierto que no hubo violencia en la Transición política? ¿Es cierto, como señalan algunos, que la violencia política tuvo una existencia localizada y apenas relevante en las etapas y los límites de las reformas?
Como es de suponer, la respuesta es negativa. Y no sólo porque así lo certifiquen numerosos testimonios de la época, sino porque el análisis cuantitativo pone de manifiesto una presencia inusitada de la violencia en el contexto de la época. Así, aunque el libro no se agote en un análisis estadístico, el hecho es que Sophie Baby otorga una importancia estratégica al acercamiento cuantitativo, para lo cual se estiman un total de 3200 acciones violentas en un periodo de 7 años (1975-1982), elevándose a 700 la cantidad de muertos. Lo que sitúa a España en una posición claramente representativa, sólo comparable a la violencia política acaecida en la Italia de los ‘Anni di piombo’, y por supuesto muy por encima de otros países (Francia) en los que no se había producido un proceso de transición política a regímenes demo-liberales10.
La pregunta entonces parece obvia. ¿Por qué un desajuste tan profundo con el discurso oficial? ¿Por qué una voluntad tan manifiesta de “hacer de la transición un modelo de tranquilidad social y política, aun a riesgo de deformar la realidad?” (p. 6)
Esta pregunta nos sitúa ante la otra problemática que trata de plantear el libro. Nos sitúa ante un interrogante que no puede resolverse por medio del análisis de la violencia en su aspecto cuantitativo. Al contrario, lo relevante no es si la violencia ha sido o no una realidad marginal, sino si ha existido una voluntad de hacerla marginal en el ámbito de la política y de las representaciones discursivas (historiográficas, periodísticas). Por eso, más que un enfoque cuantitativo, orientado a la confección de tablas y la variación de distribuciones, el libro trata de insertar estos datos en el marco de cuestiones de naturaleza historiográfica, que atañen al uso político (o, más bien, a los usos políticos) del pasado.
Por tanto, es aquí donde hemos de insertar los datos sobre la violencia. El objetivo no es (o no es sólo) denunciar el ocultamiento o las manipulaciones que se han realizado al respecto. Más bien se trata de comprender los mecanismos selectivos que han intervenido en la construcción de la memoria de una comunidad política, lo que sitúa a esta obra en la estela de otras investigaciones dedicadas al estudio de la eficacia política y del recurso a los discursos para unir a los miembros de una comunidad11.
De ahí entonces la pertinencia del presente estudio: con él se trata de desmontar la idea de que la ‘Transición’ fue un periodo pacífico, pero también de constatar algo que tal vez resulta más importante a efectos historiográficos, y que no obstante, no se revela en una lectura cuantitativa del periodo. En efecto, a la constatación más o menos clara de que la Transición no estuvo ausente de violencia política se le debe sumar otra idea, no menos importante, orientada a recordar el hecho de que la nueva identidad colectiva ha sido edificada sobre el peso de la memoria de la violencia pasada. En palabras de la propia autora, “Decir que la Transición fue ‘pacífica’ no significa que haya estado exenta de violencia. Debemos buscar el alcance del mito en otro lugar, en un imaginario del pasado, del presente y del futuro (…). La violencia existente fue tanto una amenaza real contra el proceso de democratización como el pretexto que reactivó miedos asociados a una memoria traumática del pasado” (p. 500).
En ese sentido, la violencia ejerce un papel básico: lejos de ser un aspecto accidental, la violencia (y sobre todo, la presencia simbólica de la violencia) constituye un factor privilegiado para comprender la dinámica de la Transición política. He aquí la trama que guía el hilo argumental del libro. A continuación trataremos de matizar algunos aspectos relativos a este tema.
Algunas consideraciones sobre la violencia política
Ya hemos ofrecido el hilo conductor del libro. Ahora lo que toca es explicar la manera en que se precisa esta propuesta de análisis. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas? ¿En qué marcos o qué perspectivas de análisis se inserta el planteamiento de Sophie Baby? Y, por último, ¿cómo es posible elaborar un corpus de datos tan extenso? ¿Mediante qué fuentes?
Para responder a estas preguntas es preciso aclarar primero el significado de la ‘violencia política’. Para ello hay que partir de su especificidad propia: la violencia política no es cualquier tipo de violencia. Su adjetivación comporta una serie de atributos que hacen de ella una realidad especial, algo cuyos efectos están sometidos a condiciones y objetivos específicos. ‘Violencia política’ es, en ese sentido, un concepto que nos remite a un campo operatorio definido. En palabras de Sophie Baby, “será considerado como acto de violencia política cualquier empleo consciente (o bien cualquiera amenaza) de la fuerza física, ya sea para dirigirse contra el régimen político o sus actores, ya sea para obtener, influenciar o conservar el propio poder” (p. 17).
Así pues, la violencia se presenta como una forma de articular la relación existente entre gobernantes y gobernados, una forma cuya particularidad es la utilización consciente e interesada de la fuerza. Y en este punto poco importa quién la ejerza efectivamente: lo importante es que dicha acción siempre connota un elemento de poder coactivo, sea para perpetuar el orden existente, sea para subvertirlo. En ello, además, podemos identificar dos aspectos fundamentales: la verticalidad de la violencia política y la dimensión colectiva e intencional que la constituye. Verticalidad porque se trata de una violencia donde los actos realizados tienen por objeto (que no necesariamente por objetivo) ‘el poder’, dado que se produce entre actores que no se encuentran en el mismo nivel de la estructura social. Es decir, se trata de una violencia cuyo despliegue se manifiesta verticalmente, de arriba abajo, o viceversa, lo que la sitúa en un nivel distinto al de la violencia general. Y colectiva, porque el objeto de la violencia política se refiere a una dimensión de la realidad (las estructuras de poder, el ordenamiento social, etc.) que sobrepasa la escala individual. En efecto, si el objetivo de la violencia política es reproducir o quebrantar (a través de la fuerza) la voluntad de quien origina o promueve una forma de orden social, entonces es claro que la violencia se presenta como un hecho político, en la medida en que compromete un vaivén de (inter)acciones en las que se puede discernir un patrón temporal y colectivo de inteligibilidad (dando por hecho, evidentemente, que el resto de acciones de lo político no satisface o resulta parcialmente ineficaz)12.
Dicha definición podría matizarse de múltiples maneras; sin embargo, lo importante ahora es recalcar el hecho de que la autora haya escapado del enfoque moralista y nos haya provisto de un análisis capaz de objetivar un fenómeno tan complejo como la violencia política. La cuestión es cómo. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas? ¿En qué perspectivas de análisis se inserta el trabajo? ¿Existe algún tipo de correlación entre la violencia política y otras prácticas de acción colectiva? Sobre estas cuestiones se ofrecen algunas indicaciones importantes. La primera de ellas tiene que ver con una decisión ya repetida, según la cual el requisito básico para objetivar la violencia política es romper la distinción primera, de naturaleza jurídica, entre violencia legítima (oficialmente llamada ‘coerción’) y violencia ilegítima.
Ambas tienen el mismo estatuto epistemológico, lo que a efectos analíticos tiene una implicación muy clara: significa que la construcción teórica del objeto no debe circunscribirse a las fronteras jurídico-morales. En efecto, una cosa es la condena o la desaprobación ética del acto violento, y otra distinta es utilizar esta condena como marco o criterio de análisis para explicar la trama de los fenómenos históricos.
Esta decisión comporta una crítica de los enfoques más convencionales de la política13, ya que para éstos el concepto de ‘violencia política’ es un término problemático. La política, dirán, es ante todo un oficio noble: su objeto no es la dominación o la redefinición de las reglas del juego sino el desarrollo de un espacio jurídico en el que la violencia física queda excluida del ámbito ciudadano, a fin de que los conflictos sociales puedan regularse por medio de otros cauces expresivos no tan rudos ni tan sangrantes. Semejante aproximación choca sin embargo con la perspectiva de análisis inaugurado por la sociología histórica, a la cual no duda en sumarse la autora del presente libro.
En este caso, la realidad “observada” es más compleja que una simple reflexión periodística sobre víctimas y verdugos; por el contrario, se trata de construir un contexto de análisis en el que lo primordial no sea la condena del hecho violento sino el análisis de las condiciones de producción del acontecimiento violento, para lo cual es absolutamente necesario insertar este análisis en el marco de una historia social y cultural de lo político. Una historia, en definitiva, cuyo objeto de atención se centre en temas como la recepción social de la violencia política, las representaciones simbólicas vehiculadas por la violencia, etc.14
Quizá, en este punto, hubiera sido deseable un mayor desarrollo del tema, ya que las indicaciones ofrecidas por la autora resultan un tanto escuetas (p. 18-20). Que las Ciencias Sociales deban delimitar los criterios de construcción analítica de sus objetos (p. ej. la ‘violencia política’), es algo importante, pero a partir de ahí se derivan un conjunto de cuestiones que tal vez no han sido suficientemente explicitadas. Por ejemplo, qué papel desempeña el Estado, en cuanto agente de monopolización política, para definir el terreno de lo legítimo e ilegítimo, es decir para construir y estandarizar esquemas representativos (categorías, sistemas de clasificaciones, etc.) mediante los cuales percibimos “espontáneamente” la realidad. Una aproximación de este tipo, al estilo de Pierre Bourdieu en Sur l’État o Michel Foucault en Sécurité, térritorire, population15, hubiera sido interesante, pues habría proporcionado el espesor histórico para comprender porqué la complicidad “espontánea” que concedemos a esa distinción en la vida corriente es ya el efecto de un poder, inscrito en el cuerpo de los dominados, en forma de esquemas de percepción y disposiciones que nos vuelven sensibles a reconocer como ‘evidentes’ y ‘naturales’ determinadas representaciones o sistemas clasificatorios engendrados por el Estado.
En ese sentido, toda reflexión que trate de analizar las condiciones de producción de la violencia política, debería tener en cuenta estas sugerencias. Está bien precisar, como hace la autora (p. 19), el uso histórico del término legitimidad, pero tal vez hubiera sido más interesante complejizar este marco, de corte weberiano, y plantear un análisis procesual de la legitimidad. El Estado no es un simple monopolio de capital de fuerza física: su violencia -toda vez que se realice según las formas prescritas por la ley- es siempre una violencia legítima. Ahora bien, para entender esa legitimidad no basta con analizar los motivos jurídicos que se encuentran en la base de la justificación weberiana. Esencial es también y, sobre todo, tomar en consideración los procesos que han hecho posible la disposición social a su reconocimiento. Preguntar pues no por la legitimidad o ilegitimidad de la acción de los agentes del Estado (p. 20), sino por el origen y los procesos que hacen posible la disposición a su reconocimiento y al de sus distinciones.
Es cierto que la autora realiza algunas precauciones en esa dirección, pero se echa de menos un análisis sobre la génesis histórica de tales distinciones, así como del papel del Estado, en cuanto agente de monopolización múltiple, en la producción y la generalización de las distinciones que pueblan la mayoría de los razonamientos y las percepciones “espontáneas” sobre el mundo social. En cualquier caso, lo dicho en estas líneas no desmerece en absoluto las virtudes analíticas del libro; su objetivo más bien es complejizar y poner de manifiesto otros factores que tal vez no han sido tenidos en cuenta y que sin embargo influyen en las distinciones y las clasificaciones que hacemos de la violencia. Si el objetivo, como dice la autora, es “invertir radicalmente la perspectiva epistemológica dominante” (p. 7), tal vez hubiera sido deseable empezar por una reflexión sobre estas cuestiones, no para enroscarse en ellas, pero sí, por lo menos, para tener conciencia de los procesos (monopolización política, jurídica, simbólica, militar, fiscal) que subyacen a la existencia misma de una categoría como la de ‘violencia política’16.
Hecha esta sugerencia, cabe retomar el análisis empírico del libro, a fin de precisar el uso y la recepción social de las violencias disidentes y estatales en el periodo transicional.
En el caso de las violencias disidentes (a) esta aproximación resulta clara, sobre todo cuando se constata el hecho de que la oscilación de la violencia política obedece a coyunturas políticas muy precisas, tales como la (1976) votación de la Ley de Reforma Política (LRP en adelante), las elecciones legislativas (1977) o el Referéndum constitucional de 1978. En estos momentos se concentra el mayor pico de las violencias disidentes, lo que hace de tales situaciones una coyuntura inmejorable para la comprensión de la violencia en el marco de un enfrentamiento entre usos y representaciones simbólicas diferentes.
Sirva pues como ejemplo el análisis realizado por Sophie Baby de la violencia cometida por la extrema derecha: aquí se percibe claramente cómo el ritmo de sus acciones violentas (amenazas, asesinatos, acciones realizadas por milicias o grupos de choque, etc.) está perfectamente sincronizado con el desarrollo de las distintas citas electorales (sobre todo, con la LRP de 1976) convocadas por el Régimen. Lo cual indica hasta qué punto el uso de la violencia, “más que una alternativa, es un medio de acción paralelo a la vía electoral y parlamentaria” (p. 87). Una forma, por así decirlo, de reconquistar el espacio público a través de una estrategia orientada a generar una “situación angustiosa de inseguridad y de vacío de poder, capaz de convencer a un sector de la población, de la clase política y de los militares, de la necesidad de una intervención del ejército para enderezar la situación e interrumpir el proceso de reformas” (p. 90).
Algo parecido parece vislumbrarse en el conjunto de las violencias que proceden de la extrema izquierda (MIL, FRAP, GRAPO, etc.) y del terrorismo separatista vasco (ETA) y catalán (Terra Lliure). Así, con independencia de sus respectivas tomas de postura, el hecho es que todas comparten una misma animadversión hacia el proceso constituyente tal como estaba desarrollándose, al considerar que la modalidad reformista del cambio no hacía sino enmascarar y prolongar el mantenimiento del régimen franquista (de sus élites, sus valores, sus riquezas) por medio de un simulacro de participación ciudadana.
De ahí el recurso y la centralidad política adjudicada por estos últimos a la violencia: con ella pensaban desestabilizar el conjunto de reformas que había sido promovido desde las esferas políticas, con el objetivo de generar una situación social en la que la movilización popular y la lucha armada acabasen por establecer (no sé sabe bien cómo) un proceso de empoderamiento popular capaz de forzar un ‘verdadero’ proceso constituyente. Naturalmente, existían múltiples diferencias entre los distintos grupos, si bien es cierto que la mayoría de ellos manifestaba una idéntica hostilidad hacia los partidos que habían participado en la ocultación de la naturaleza conservadora del proceso, al considerar que la modalidad reformista no era sino una operación de reciclaje político de las élites y del sistema de privilegios que detentaban17.
Por su parte, la violencia estatal (b) también se manifestaba de múltiples y variadas maneras. Para entenderla no basta con recordar los asesinatos o las torturas cometidas en dependencias policiales. Esencial es también y, sobre todo, ubicar estas prácticas en el marco de una concepción extensiva del orden público, una concepción que si bien no descarta el formalismo propio del Estado de Derecho (recogido en el Fuero de los Españoles), enumera sin embargo la lista de actos que le son profundamente contrarios, revelando así una práctica del derecho próxima a lo arbitrario y a la voluntad autoritaria del poder administrativo18.
De ahí el carácter represivo que caracteriza al franquismo. Domina un modelo marcial y policiaco del orden, basado en la salvaguarda del Estado y en la profusión de medidas orientadas a suspender la garantía de los derechos individuales. Medidas, además, que representan una política del orden basada en la represión física y simbólica de la disidencia. El caso paradigmático lo encontramos en la suspensión de las garantías legales, los llamados Estados de excepción, pero también en el desarrollo de un ámbito jurisdiccional dedicado a normalizar (des-militarizar) el ejercicio represivo, ya fuese a través de los Tribunales de Orden Público (los TOP), ya fuese a través de la concesión de facultades extraordinarias a las autoridades administrativas (p. ej. los arrestos masivos e indiscriminados, las escuchas telefónicas, la prolongación del arresto provisional, la responsabilidad penal subsidiaria, etc.), además claro está de las restricciones propias que ya estaban previstas en el artículo 35 del Fuero de los Españoles, tales como la suspensión de la libertad de prensa, asociación, expresión, etc.
Es aquí donde hemos de ubicar el desarrollo de las violencias policiales. Los datos no dejan mucho margen a réplica. Prueba de ello son las 178 víctimas provocadas por la policía entre 1975 y 1982, lo que supone una media bastante siniestra si tenemos en cuenta que tal cifra se produce en el trascurso de 153 acciones policiales: en total, casi 24 muertos por año, una cifra nada desdeñable si se compara con los datos de otros países del entorno europeo19. Ahora bien, en este punto cabe resaltar una diferencia importante: mientras el perfil de las víctimas de la violencia disidente era claro, el blanco de las violencias estatales difería de manera considerable. En efecto, casi la mitad de sus víctimas mortales eran civiles anónimos, personas sin pertenencia o militancia destacada, o gente que tuvo la mala suerte de ser agredida en el transcurso de una manifestación o un interrogatorio. Un cuarto restante lo formaban el grupo de personas tipificado como ‘delincuentes’ y el resto (apenas el 15 % de las víctimas policiales) eran miembros pertenecientes a ETA o al GRAPO.
De todo esto, se deduce, según Sophie Baby, una conclusión importante: la violencia política no atañe tan sólo a instituciones o personas implicadas directamente en el cambio político. Los datos nos demuestran algo bien distinto: ello es así no sólo en cuanto a las víctimas mortales de las violencias policiales, sino también en lo que se refiere al objeto de las violencias disidentes, de las cuales un 40 % constituyen blancos que proceden de la sociedad civil, esto es, ajenas a las autoridades políticas y a los cuerpos armados20.
Todo esto revela una presencia generalizada de la violencia: lejos de ser esporádica, invade buena parte del espacio urbano de la Transición, lo que sin embargo no implica que sea irracional o indiscriminada; de hecho, la violencia política es totalmente selectiva, responde a un patrón de inteligibilidad claro: tanto es así que en las tres cuartas partes de los acontecimientos censados la violencia concierne a personas cuya actividad profesional les hace transformarse en blancos posibles de intervención. Los motivos, además, eran numerosos: “integrarse en el juego político, militar en un partido, formar parte de la familia de un sindicalista o un simpatizante radical, declararse independentista, escribir en un periódico, poseer una empresa vasca, dirigir una sucursal francesa, tener una librería especializada en libros catalanes, participar en una manifestación a favor de la amnistía, ser policía, guardia civil o magistrado (…)” (p. 53).
Con todo, parece claro que la violencia política no es una práctica inusual. Su presencia se manifiesta en múltiples sectores de la población. No es posible por tanto reducirla al marco estrictamente militar, propio de un enfrentamiento bélico entre actores que pugnan al margen de la población civil. Es cierto que la violencia de ETA constituye el factor más mortífero (376 víctimas entre 1975-1982), superando así a los cuerpos armados (180 víctimas) y al resto de las violencias disidentes (158 víctimas). Ahora bien, aunque esto sea cierto no por ello se deduce que la violencia política pueda ser confinada al ‘problema vasco’.
Dicho de otro modo, los atentados terroristas no agotan el desarrollo y la práctica de la violencia política. Junto a ellos se presenta otro tipo de violencias políticas cuya particularidad les hace difundirse en el centro de la vida social urbana. Estas violencias, tipificadas por la autora como ‘violencias de baja intensidad’, no pretenden suprimir o eliminar las vidas humanas, sino destruir aquellos bienes asociados al poder político (edificios estatales) y al poder económico (bancos, grandes empresas, cadenas hoteleras, centros comerciales, etc.). Su porcentaje, además, superaba el 40 % de las acciones violentas, lo que hacía de ellas una práctica relativamente cotidiana, sobre todo en el marco de las ciudades donde se fraguaba el futuro político del país (Madrid, Barcelona y el País Vasco aglutinaban el 85 % de las víctimas).
Con ello Sophie Baby nos remite a un modelo de análisis próximo al de Sidney Tarrow21. Así, cuanto más propicia sea la estructura de oportunidades políticas, más probabilidades existirán de incentivar el desarrollo y la difusión de la acción colectiva, iniciándose así lo que Tarrow llama un ‘ciclo de protesta’. En el periodo que va de 1975 a 1982 este ciclo asume magnitudes significativas, en parte debido a los cambios políticos ocurridos en los elementos variables de la estructura de oportunidades políticas, tales como la apertura del sistema vigente (existencia de una crisis de régimen), el cambio en los alineamientos dirigentes, la disponibilidad de aliados influyentes (los partidos de izquierda pro-reforma) o las fisuras en el interior de las élites políticas (tecnócratas frente a partidarios del ‘búnker’).
Sea como fuere, la difusión de la acción colectiva asume una connotación violenta, lo que significa que se puede analizar este periodo, no ya como una etapa de transformación pacífica, como gusta decir al discurso oficial, sino como un ‘ciclo de protesta’ político o, más aún, como el ‘ciclo de las violencias de la Transición’. En ese sentido, la profusión sistemática de acciones violentas se relaciona con la existencia de otros factores de carácter sistémico: de ahí que Sophie Baby identifique las violencias de este periodo como acciones con un patrón de inteligibilidad común, basado en la existencia de un esquema tripartito donde pueden encontrarse tres fases diferenciadas: 1) una fase ascendente (1975-76), donde la muerte de Franco prefigura un tablero político en el que los disidentes ven incentivadas sus posibilidades de transformación; 2) una fase culminante (1976-80), caracterizada por el desarrollo de las reformas políticas y la proliferación inusitada de acciones violentas; y 3) una fase descendente (1981-82), donde la violencia ejercida por ETA acapara la práctica totalidad de la violencia disidente, constatándose así un proceso de desmovilización política progresiva22.
La autora finaliza estas reflexiones con una tesis general sobre las violencias políticas en la Transición, en un intento de ofrecer un esquema que articule la multiplicidad de dinámicas, procesos y actores que pugnan dentro y fuera del aparato estatal. Como es lógico, la constitución de un régimen democrático supone un cambio en los sistemas represivos y el uso de la violencia ejercida por el Estado. Sin embargo, la persistencia de las violencias disidentes, especialmente por parte de ETA, hace que la herencia del viejo sistema represivo franquista no desaparezca del todo: “el nuevo Estado, amenazado en su hegemonía y en su consolidación democrática, se encuentra indefenso ante un peligro cuya amplitud no había medido. La imprevisión le obliga a adoptar urgentemente medidas de excepción que obedecen a esquemas autoritarios anteriores, al tiempo que trata, presionado por la oposición, de entrar en el marco del Estado de derecho” (p. 423).
Lo más fácil, sin duda, hubiera sido interpretar esta situación en términos de una continuidad lineal del sistema represivo; de hecho, existen razones más que suficientes para no desechar esta tesis como algo descabellado: persistencia de medidas represivas, ausencia de una depuración política del aparato estatal franquista, ley de amnistía de 1977, guerra sucia, torturas, etc. Pero eso, a juicio de la autora, hubiera sido demasiado fácil. En efecto, si algo demuestra el variado y complejo análisis del libro es que las dinámicas del proceso han sido enormemente complejas, habiendo en numerosos casos una multiplicidad de actores en pugna, dentro incluso del propio aparato estatal, tal como atestigua la existencia de grupos, a la vez cómplices y adversarios, que luchan y negocian por el poder sobre el Estado (tecnócratas frente a partidarios del búnker)23.
Con todo, dice Sophie Baby, se trata de un sistema en el que se entrelazan formas distintas de política represiva, formas que están en interacción constante con las fuerzas disidentes y con la dinámica interna de la reforma. Un sistema, en definitiva, que se debate entre la herencia dictatorial y un sistema represivo propio de las democracias demo-liberales. Esta simultaneidad temporal hace de España un caso único en la Europa de aquel momento (1978-1986).
A modo de conclusión
En el ámbito de la tradición sociológica reflexiva se dice que toda institución social existe bajo una doble forma: existe en la objetividad de los reglamentos y en la subjetividad de los cerebros. Cuando esto ocurre sucede que la institución se convierte en una institución exitosa, dado que toda realidad que logra imponerse en ambos registros desaparece precisamente como institución24. Pues bien, salvando las distancias, algo similar ocurre con el discurso oficial de la Transición. Poco a poco se ha convertido en una suerte de institución discursiva. Ha logrado imponerse bajo la forma (y la fuerza) de una evidencia apriorística: a ello, como es lógico, ha contribuido el apoyo constante de historiadores y políticos, además de periodistas25. Lo que indica que la perspectiva oficial, la que plantea una visión idílica del periodo, en la que vencedores y vencidos se dan la mano, ha gozado de buena salud en la mayor parte del periodo constitucional26.
Durante mucho tiempo esta percepción ha gozado de una vigencia indiscutible. Sin embargo, en el trascurso de los últimos años, y por razones que aquí no vamos a desmenuzar, esta hegemonía ha perdido vigencia progresivamente: se ha puesto en cuestión su monopolio del sentido, la fuerza y la legitimidad de sus reglas deliberativas, así como su capacidad para proscribir toda propuesta (política, estética, historiográfica, etc.) que desbordase el reparto de lugares, tareas y poderes establecido desde 1978.
Con todo, la Transición ha dejado de ser ese lugar seguro, al que de vez en cuando podían retornar los líderes políticos para tratar de buscar la legitimidad que la realidad presente (crisis, casos de corrupción, etc.) les podía negar. Asistimos así a un momento de memoria crítica, donde la prosecución a-problemática del pasado ha dejado de presentarse como una opción atractiva. Este libro es un magnífico ejemplo de ello, lo cual constituye un motivo suficiente para celebrar su edición pública. Y, la mejor manera de hacerlo, es insistiendo en el carácter inédito del corpus construido por la autora, tanto por su tamaño (3200 acciones violentas) como por su elevado grado de precisión analítica. Nunca antes se ha desarrollado un corpus tan vasto y con tantas tipologías analíticas para el periodo estudiado. Es cierto que hubo otros estudios anteriores, algunos de ellos relativamente importantes, como el de J. L. Piñuel; sin embargo, la mayor parte de los mismos no planteaban una visión de conjunto del fenómeno, con lo cual se trataba de trabajos necesariamente limitados, basados en datos cuya información se restringía solamente a las acciones terroristas o a la violencia política ejercida en el País Vasco.
En la mayor parte de los casos se dejaba de lado lo que la autora considera el aspecto fundamental de su obra: la necesidad de integrar en un corpus unitario las violencias policiales y las violencias disidentes. Es esta decisión la que vehicula la particularidad de su corpus analítico; de ahí que se haya sumergido tanto en la lectura de la prensa de la época (Diario 16, El País, ABC, Triunfo, Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo, Punto y Hora de Euskal Herria) como en la de las ‘Memorias anuales de los Gobiernos civiles’, sobre todo en aquellas provincias que mayor índice de violencia política cosecharon durante aquella época (Madrid, Barcelona, País Vasco, Navarra, Valladolid, Valencia).
El libro de Sophie Baby es, en ese sentido, un excelente ejemplo de metodología constructivista. Con él se ha logrado transformar una sospecha creciente (la crisis de la imagen idealizada de la Transición) en un problema susceptible de considerarse racionalmente. El resultado es claro: no sólo la Transición ha sido una etapa violenta y convulsa, sino que, además, la imagen que el discurso oficial ha construido de la misma guarda una relación traumática con el pasado, lo que ha llevado a eludir, por razones de orden y estabilidad política, otro tipo de relatos y de usos públicos del pasado. Ahora bien, la sola persistencia en soslayar o desterrar algunos pasajes del mismo “da fe de la presencia simbólica de la violencia en el corazón del hecho político de la España contemporánea, a pesar de los esfuerzos desplegados para excluirla del espacio democrático” (p. 500).
En ese sentido Le Mythe de la Transition pacifique es una obra que plantea una clara intervención política, pues interviene sobre una construcción simbólica hegemónica, pero no para descifrarla, sino al revés, para otorgar a esta última su carácter artificial, es decir para desnaturalizarla en su función de ‘sentido común’. De ahí el apelativo que reza el título del libro: en él se habla claramente de ‘mito’. Pero el ‘mito’ no es una mentira o un simple ocultamiento de una realidad preexistente, el mito es, como decía Roland Barthes, una forma de habla despolitizada, en la cual las cosas pierden en él el recuerdo de su propia construcción27, presentándose al espacio público como un discurso aparentemente neutro, como algo que ha borrado la condición contingente, esto es, histórica y construida -por tanto, culturalmente arbitraria- de su propia formación.
Frente a esto Sophie Baby plantea un análisis de fuertes connotaciones reflexivas, algo que sin duda no ha sido habitual (aunque sí comienza a serlo) en el panorama de investigación sobre la Transición política. Muchos hablan hoy de la necesidad de recuperar la memoria histórica; sin embargo, quizá sea más interesante combinar esta tarea con otra necesidad tanto o más acuciante. Dicho de otro modo, lo primordial no es sólo la recuperación de la memoria histórica al uso, de las épocas y los actores que han podido ser proscritos en la historia, sino tratar de combinar esta práctica con la exigencia de mantener viva la memoria conceptual del proceso mismo de construcción historio-gráfico, esto es, de los diferentes mecanismos (metodológicos, epistemológicos, ideológicos, archivísticos) que han intervenido en la construcción de la memoria de una comunidad. Sólo desde esta perspectiva, desde esta suerte de vigilancia epistemológica, es posible impedir que los discursos históricos acaben naturalizando sus conceptos y sus esquemas interpretativos, los cuales, dicho sea de paso, no son más que el producto de una operación historiográfica hecha por y para una sociedad determinada28.
El libro de Sophie Baby no trata directamente estas cuestiones, pero sí aporta materiales interesantes que apuntan en esa dirección. Sin duda, la historiografía que se ocupa de nuestro pasado inmediato ganaría mucho si el trabajo realizado por esta historiadora fuese traducido a lengua castellana. Esperemos que los gerifaltes de la cultura editorial no escatimen en gastos… o tal vez sí…
Notes
1
La ‘transitología’ (o teoría de las transiciones) es un neologismo creado por el politólogo norteamericano Philippe. C. Schmitter, analista en cambios políticos. Con el pretende aglutinar un conjunto de saberes acerca de los fenómenos políticos de transición. Su objetivo es alcanzar un modelo prospectivo (y políticamente deseable) del cambio político, para lo cual centra su campo de atención en las tácticas y las estrategias de los actores políticos, a fin de que los análisis politológicos (acuerdos sobre los objetivos a alcanzar, sobre las maneras de lograrlo, sobre los criterios procedimentales) puedan orientar el comportamiento de otros actores que se encuentran en situaciones similares (paso de dictaduras a Estados procedimentalmente democráticos). Véase a este respecto Philippe C. Schmitter, ‘La transitología. ¿Ciencia o arte de la democratización?’ en La consolidación democrática en América Latina, Barcelona, Hacer, 1994, p. 31-52; Para el caso español, José María Maravall, Julián Santamaría, ‘El cambio político en España y las perspectivas de la democracia’ en Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead (dir.), Transiciones desde un gobierno autoritario, Barcelona, Paidós Ibérica, 1988, t. 1, p. 112-164; Juan Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996; Josep María Colomer, El arte de la manipulación política, Barcelona, Anagrama, 1990.
2
De los primeros estudios centrados en analizar los factores estructurales de la acción política en ese periodo es el estudio de Rafael López Pintor, ‘’Los condicionantes socioeconómicos de la acción política’, Revista española de investigaciones sociológicas nº 15, 1981, p. 9-31.
3
En este punto caben diferentes lecturas. Algunos sitúan el motor del cambio en las élites del régimen franquista, minimizando el papel o la influencia de la oposición en la llegada de la democracia (véase, Guy Hermet, ‘Espagne: changement de la société, modernisation autoritaire et démocratie octroyée’, Revue française de science politique. vol. 27, nº 4, 1977, p. 582-600). Otros tratan de acentuar el papel desempeñado por el monarca, (Charles T. Powell, El piloto del cambio: el rey, la monarquía y la transición a la democracia, Barcelona, Planeta, 1991), mientras que otros, finalmente, tratan de reforzar el papel y la importancia de la oposición democrática en la negociación de las reformas que condujeron a la llegada del régimen democrático (Joe W. Foweraker, La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España, Madrid, Arias Montano Editores, 1990).
4
Entre las numerosas investigaciones, citamos el libro de Ferran Gallego, El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Barcelona, Crítica, 2008; y Bénédicte André-Bazzana, Mitos y mentiras de la Transición, Madrid, El Viejo Topo, 2006.
5
En relación a este tema las referencias bibliográficas son innumerables. Citamos algunas de ellas. Véanse Gregorio Morán, El precio de la Transición, Madrid, Akal, 2015 (1991); Paloma Aguilar Fernández, Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Madrid, Alianza editorial, 1996; Javier Tusell Gómez (dir.), Historia de la transición y consolidación democrática en España (1975-1986), Madrid, UNED, 1995.
6
Sobre este punto existen múltiples estudios con datos e informaciones importantes, no sólo referentes a los muertos en el frente o en la retaguardia sino también de aquellos otros que fueron asesinados posteriormente, en las prisiones o en las cunetas, al margen de cualquier procedimiento judicial, o en precarios procesos legales. Véanse por ejemplo Francisco Espinosa, La Justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936, Sevilla, Centro Andaluz del Libro, 2000; También una obra dedicada al periodo posterior a 1939 y coordinada por Julián Casanova, Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2004; y la obra de Paul Preston, El holocausto español, Barcelona, Debate, 2011.
7
Sobre estos temas existe una vasta y creciente historiografía. Citamos sólo estos títulos: Manuel Ortíz Heras (dir.), Movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la Transición: Castilla la Mancha (1969-1977), Ciudad Real, Almud ediciones, 2008; Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (dir.), La Sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva 2011; Emmanuel Rodríguez, ¿Por qué fracasó la democracia en España?, Madrid, Traficantes de sueños, 2015. Francisco Quintana (dir.), Asalto a la fábrica, Barcelona, Alikornio ediciones, 2002.
8
En el manual de bricolaje básico de la transitología académica las referencias a las élites políticas asumen un tono verdaderamente hagiográfico. Sirva como ejemplo esta lista inveterada de adjetivos que la transitología española ha consagrado en el tiempo. En palabras de sus máximos exponentes: “el papel moderador del Rey, el liderazgo constructivo de Santiago Carrillo, la prudencia del cardenal Enrique y Tarancón, el apoyo y el calor del general Gutiérrez Mellado, la perspicacia política de Josep Tarradellas, la habilidad negociadora de Fernández Miranda, la buena voluntad del dirigente conservador Manuel Fraga, a lo que hay que agregar por supuesto el liderazgo innovador de Adolfo Suárez” (Juan Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996, p. 87).
9
En el análisis de las violencias terroristas existe un precedente digno de reseñar. Se trata de la obra de José L. Piñuel (El terrorismo en la transición española, Madrid, Editorial Fundamentos, 1986), un libro cuya particularidad básica es analizar el acto terrorista desde una perspectiva semiótica. Existen también otros trabajos más recientes dedicados al fenómeno del terrorismo: citamos a Eduardo González Calleja, La violencia política en Europa, Madrid, Historia 16, 1995; Y Julio Aróstegui (dir.) Violencia y política en España, monográfico de la revista Ayer, 13, Madrid, Marcial Pons, 1994. Por su parte, el análisis de las violencias estatales resulta más escueto. Cabe destacar el reciente libro publicado por Pau Casanellas, Morir matando. 1968-1977, Madrid, Catarata, 2014; y el análisis sobre las violencias policiales en la Transición, en Sophie Baby, ‘Estado y violencia en la Transición española. Las violencias policiales’, en Sophie Baby, Olivier Compagnon, Eduardo González Calleja (dir.), Violencias y transiciones políticas a finales del siglo XIX, Madrid, Casa de Velázquez, 2009, p. 179-198.
10
Aunque sean escasos, los datos ofrecidos por Sophie Baby permiten establecer un mínimo marco comparativo. En Italia, por ejemplo, la violencia política comprendida entre los años 1969 y 1980 ha desatado una cifra mayor de acciones violentas (14 000) que la española, pero su potencia mortífera ha sido considerablemente menor (no llegan a 400 personas muertas frente a las más de 700 en España). En Francia, las estimaciones sobre el número de atentados políticos cometidos entre 1968 y 1974 ascienden a 900, siendo en su mayor parte actos vandálicos y provocando una cifra bastante inferior de muertos que sus países vecinos (11 personas muertas entre 1969 y 1974). Véase Sophie Baby, Le Mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 2012, p. 49-50.
11
Véase por ejemplo Bénédicte André-Bazzana, Mitos y mentiras de la Transición, Madrid, El Viejo Topo, 2006, p. 7 y ss.
12
Véase Mario Domínguez, ‘Political violence’, en Isis Sánchez (dir.), New Insights for Political Sociology, Saarbrücken, Lambert Publishing, 2011, p. 54-55.
13
Por enfoques ‘convencionales’ entendemos las investigaciones proclives al análisis de la política en función de aspectos prescriptivos, normativistas acerca de qué debe ser la política. Dichos trabajos son deudores de la tradición clásica (Hobbes, Locke), aquella que analiza el Estado en función de las preguntas planteadas por los modelos jurídicos (¿qué es lo que legitima el poder?) o institucionales (¿qué es el Estado?). Para esta perspectiva, lo importante es la equiparación del Estado a un lugar neutro, cuyo objetivo es la consecución del bien común. El problema es que semejante planteamiento restringe el análisis histórico a los discursos que el Estado elabora sobre sí mismo, sin importar (ni crear una metodología de) la génesis ni los procesos materiales y simbólicos que acompañan al movimiento de su constitución política. La lista de ejemplos es innumerable, citamos tres nombres. Véase Juan Linz y Alfred Stepan, Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996; Maurice Duverger, Introduction à la politique, Gallimard, Paris, 1964. Y en el plano historiográfico, véase Raymond Carr, Juan Pablo Fusi, España de la dictadura a la democracia, Barcelona, Planeta, Barcelona, 1979.
14
Sophie Baby, Le Mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 2012, p. 10.
15
Véase en general el libro de Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Le Seuil, Paris, 2012; Y Michel Foucault, Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France (1977-1978), Paris, Le Seuil-Gallimard, 2004, p. 294 ss.
16
Por eso mismo, cabe señalar que la ‘violencia política’ no es una categoría que designe una realidad transhistórica. Al contrario, sólo desde el momento en que aparece una forma de acción política normalizada, que se arroga el monopolio de la violencia física legítima en un territorio, empieza a ser posible la denominación ‘violencia política’. Esto no significa que no existiese anteriormente violencia con fines políticos. Al contrario, la violencia invadía todo el cuerpo social. La diferencia es que no se trataba de ‘violencia política’ en sentido estricto, sino simplemente de política, ya que la violencia era una forma de acción consustancial a la política, no su Otro. En efecto, antes de la creación del Estado, la violencia constituía un modo habitual de resolución de los conflictos, lo que indicaba que aquella no era identificada como ‘violencia’ por parte de un centro de poder. Es decir, la violencia política ha de ser nombrada como violencia para existir, lo cual indica que se trata del fruto de un contexto socio-histórico. Más información en Mario Domínguez, ‘Political violence’, en Isis Sánchez (dir.), New Insights for Political Sociology, Saarbrücken, Lambert Publishing, 2011, p. 7-58.
17
Existe mucha bibliografía al respecto. Véase por ejemplo Bénédicte André-Bazzana, Mitos y mentiras de la Transición, Madrid, El Viejo Topo, 2006, p. 97-99.
18
Sólo así se explica la enorme autonomía del espacio policial hasta bien entrada la democracia; de hecho, no existe un protocolo de actuación policial hasta 1986, fecha en la que se decreta la legislación correspondiente a la ética policial (LO 2/1986). Véase Sophie Baby, Le Mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 2012, p. 235-238.
19
Sophie Baby, Le Mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 2012, p. 328.
20
Los datos resultan sorprendentes. Así, a diferencia de lo que podría pensarse, las víctimas procedentes de la sociedad civil constituyen el 40% de la violencia disidente, un 3 % lo son autoridades civiles, un 49 % blancos procedentes de los cuerpos armados y un 7% miembros de organizaciones armadas. (p. 58). En cuanto a los blancos (personas y bienes) de las violencias contestatarias, nos remitimos a los datos recogidos en Sophie Baby, Le Mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 2012, p. 59.
21
Sidney G. Tarrow, Power in Movement: Collective action, Social Movements and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 24.
22
En la fase ascendente (véase el gráfico 12 del libro) casi se produce el mismo número de víctimas en un año (1975) que en los cinco años anteriores. En total 27 víctimas ese año frente a las 29 producidas en los cinco años anteriores. En la fase culminante (gráfico 14) se puede observar una clara intensificación de las violencias terroristas desde finales de 1976, justo en el momento en que se somete a consulta (16 de diciembre de 1976) la Ley para la Reforma Política. Por el contrario, las violencias de baja intensidad sufren una importante caída desde esa misma fecha. Y, por último, los datos recogidos en la fase descendente muestran que algo más de 80 muertos, lo que nos deja una media de “apenas” un muerto por semana, algo tres veces inferior que los datos suministrados durante el periodo 1979-1980 (véase gráfico 19). Más información en Sophie Baby, Le Mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 2012, p. 191-209.
23
Véase sobre todo Sophie Baby, Le Mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 2012, p. 227-234.
24
Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Le Seuil, Paris, 2012, p. 185.
25
Sobre la connivencia entre la clase política de la Transición y los historiadores, véanse los comentarios de Gregorio Morán en el diario ‘El País’ (‘La Transición democrática y sus historiadores’, 15 de Abril de 1992). Se puede descargar aquí: http://elpais.com/diario/1992/04/15/opinion/703288810_850215.html). También su libro El Cura y los mandarines: historia no oficial del bosque de los letrados, Madrid, Akal, 2014.
26
Véanse las encuestas realizadas por el CIS en la década de los años 1980 y 1990. Prácticamente, en todas ellas se constata una simpatía generalizada por el modo en que la Transición se llevó a cabo. Los datos se recogen en el libro de Bénédicte André-Bazzana, Mitos y mentiras de la Transición, Madrid, El Viejo Topo, 2006, p. 73.
27
Roland Barthes, ‘El mito hoy’ en Mitologías, Madrid, Siglo XXI, 2009, p. 199.
28
Ejemplos de tales análisis empiezan a verse en la actualidad. En cualquier caso, me remito solamente a unos pocos estudios, Carlos José Márquez, Cómo se ha escrito la Guerra Civil española, Madrid, Lengua de trapo, 2006. Pedro Ruíz Torres, ‘Les usages politiques de l’histoire en Espagne’, en François Hartog, Jacques Revel (dir.) Les Usages politiques du passé, Paris, Éditions de l’EHESS, Paris, 2001, p. 129-156. Manuel Ortíz Heras, ‘Historiografía de la Transición’, en La transición a la democracia en España. Historia y fuentes documentales. VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación de archivos, Guadalajara, Anabad, 2004, p. 223-240. Julio Pérez Serrano, ‘Experiencia histórica y construcción social de las memorias. La Transición española a la democracia’, en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº 3, p. 93-124.